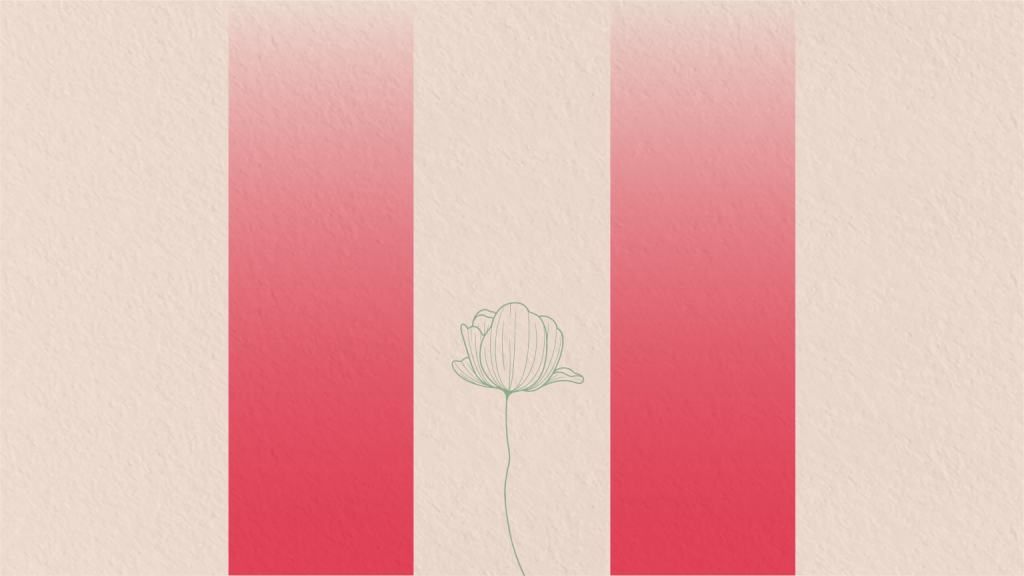
Este texto no pretende ser objetivo; está escrito desde la impotencia y el dolor de enfrentar la muerte de mi padre a causa del Covid-19, lidiando con el colapso de la salud pública, la angurria de grupos económicos y el “emprendedurismo” que se expande con el virus. Es un testimonio de parte, pero también un esfuerzo por enunciar el drama colectivo que enfrentamos millones de peruanas y peruanos ante la inacción del Estado y la complicidad de la tecnocracia gobernante; porque cada historia familiar hoy es un poco la historia del país.
Cuando en marzo de este año el Gobierno declaró el estado de emergencia con medidas de contención sanitaria como la cuarentena, el toque de queda o el cierre de fronteras, sabíamos que la situación sería grave. Factores como el estructural deterioro del sistema de salud, el déficit en los sistemas de agua potable y la gran informalidad complicarían cumplir lo planteado por el Gobierno. En veinte años, la inversión en salud había sido de las más bajas de la región, con secuelas graves en términos de infraestructura hospitalaria, investigación médica y producción farmacéutica. Jugaba en contra también la altísima tasa de empleo informal (71%, según el INEI), pues para más de 12 millones de personas un día en casa significaría un día sin posibilidades de subsistencia. Ello, sumado a la ineficiente política de bonos focalizados -entregados tarde, mal o nunca- impactaron directamente en el fracaso de la cuarentena; la gente salió a buscar ingresos y los contagios se incrementaron especialmente en las ciudades de la costa y la amazonía. Quedaba claro que, pese a años de crecimiento sostenido del PIB, el país no estaba ni remotamente preparado para enfrentar la pandemia. Así, conforme subían las cifras de contagios y muertes, llegaban noticias de amigos afectados en Iquitos, de compañeros del Nuevo Perú fallecidos en Lambayeque y Pucalpa… Ya el virus me tocaba de cerca, y lo haría más todavía.
Enfrentar la enfermedad; las clínicas, el lucro y la inacción estatal
Al iniciar la cuarentena, mi padre se encontraba en Izcuchaca (Huancavelica), adonde los últimos años viajaba seguido. Saberlo allá nos dejaba tranquilas, pues es una de las regiones con menos contagios, y la altura y la poca contaminación favorecían un ambiente saludable. Obviamente, no imaginamos que la cuarentena duraría más de tres meses y que la distancia, la soledad y la crisis económica terminarían por decidirlo a regresar a Lima. Cuando nos comentó sus planes le pedimos que no viajara todavía, pero al parecer ya lo tenía definido. Así que, a fines de mayo, cuando empezaron a circular algunos colectivos, mi padre regresó sin avisarnos. Tuvo que hacer paradas en Jauja y Huancayo, y finalmente en Lima se contagió y enfermó. Primero pensó que era una gripe, y para no preocuparnos no comentó nada. Sólo doce días después, cuando su salud empeoraba, se convenció de que tenía Covid-19, llamó a mi hermana médica a pedir ayuda.
Ese martes por la noche mi padre estaba grave, su saturación oxigeno de estaba por debajo de lo normal y había que internarlo urgentemente. En medio del toque de queda y con los hospitales llenos, aprovechamos el contacto de un colega de mi hermana para trasladarlo a la Clínica Delgado, en Miraflores. Había que estabilizarlo y hacerle una serie de exámenes para saber con exactitud cuánto tiempo llevaba el virus y cuánto había dañado sus pulmones; así que lo ingresamos a emergencia sin detenernos a hacer cuentas. Al día siguiente sí tocó enfrentar la situación material: una noche y un día en Emergencias más los exámenes sumaban aproximadamente S/7.500 (US$2.300), y si queríamos hospitalizarlo debíamos pagar de modo inmediato un “deposito” de S/50.000 (US$15.000) que era apenas un primer pago y no cubría todos los gastos, pues el promedio que pagaba un paciente Covid-19 por 20 día de hospitalización, incluyendo gastos de UCI, podía ascender al doble o el triple. Así las cosas, ni juntando todos los ahorros y apelando a la solidaridad de amigos y compañeros podíamos internarlo; tocaba ver otras opciones o recurrir al sistema público, y hacerlo pronto o nos cobrarían un día más.
En la puerta de la clínica, dos mujeres lloraban por la muerte de un familiar mientras repasaban los pormenores de su deuda. No eran historias nuevas; cotidianamente los noticieros reportaban estos casos de lucro sin que nadie pudiera poner un freno. “Es la Constitución del 93” dijo el ministro de Salud; “Apelamos a la buena voluntad de los privados”, dijo la ministra de Economía. Y así durante tres meses las Clínicas cobraron lo que les dio la gana mientras “negociaban” con el Estado un precio razonable. Recién el 25 de junio, el Gobierno anunció un acuerdo por el cual las clínicas deberán cobrar una “tarifa plana” que podrá ser cubierta por el Estado; es decir, cobraran S/55.000 soles por uno o veinte días, sumando además medicamentos que consiguen más baratos o exámenes médicos innecesarios. Ellos nunca pierden, nosotros sí.
El calvario de la salud pública: cuatro días en el Loayza
Tomada la decisión de sacar a mi padre de esa impagable clínica buscamos otras opciones. Gracias a nuestra única “ventaja” de tener una hermana médica conseguimos rápidamente una cama en el recién inaugurado pabellón Covid-19 del Hospital Loayza. Lejos de Miraflores, llegar al Loayza en el centro de Lima fue aterrizar de golpe en la caótica realidad de la pandemia tal como la viven cientos de miles en nuestro país. El Protocolo pegado en la puerta ya era contundente: los pacientes ingresan solos y los familiares no pueden tener ningún contacto; sólo se les avisa en caso de proceder el alta o retirar el cadáver. En nuestro caso, mi hermana logró ingresar con mi padre y después de varias horas salió a comentarnos la situación: el “nuevo pabellón” era una carpa de campaña sobre una cancha de fútbol donde los pacientes no tenían ni abrigo, no había oxímetros para medir la saturación, tampoco manómetros ni mascarilla para suministrar oxígeno. Además, sólo un médico y una enfermera tenían a su cargo algo más de 35 pacientes. El hospital te daba la opción de traer lo que faltaba, así que decidimos comprar ese instrumental y donarlo.
Una vez que mi padre ingresó al Loayza tocaba llevar ropa, frazadas y algunos alimentos. Eso significaba hacer la fila una vez al día para entregar el paquete a una persona que cuidaba que guardemos la distancia y advertía que pensemos bien que enviar porque nada sería devuelto; todo sería incinerado. Durante tres días fuimos a la puerta del hospital compartiendo la fila con decenas de personas -sobre todo mujeres- que, con distintos énfasis, socializaban penas y malestares. Ahí estaban las palabras de la señora alegando que “En este país todo el mundo hace lo que le da la gana”, mientras un adulto joven le daba la razón afirmando con rabia que “necesitamos mano dura, alguien que ponga en su sitio a todos los rateros que se están enriqueciendo”. También estaban las personas más tristes y resignadas: “Nos están dejando morir, nos estamos muriendo y no hacen nada”. Yo escuchaba atenta sin animarme a replicar, hasta que una señora detrás mío me preguntó a quién tenía internado en el hospital
-A mi papá, se contagió viajando a Lima… ¿y usted?
– A mi hijo, mi esposo ya murió en mi casa la semana pasada, los dos volvieron a trabajar a una obra en Carabayllo… Ahí se habrán contagiado, mi hijo mantiene la casa, tiene que vivir.
Con el corazón en un nudo me hubiera gustado darle esperanza, pero no pude; nada más nos miramos cada cual con su dolor debidamente resguardado tras la mascarilla.
El neoliberalismo peruano y el emprendedurismo de la pandemia
Mientras mi padre continuaba internado en el Loayza, el médico informó a mi hermana que solo existían dos escenarios; el primero, una muy probable muerte por daño pulmonar; el segundo, una recuperación lenta que requeriría varios meses conectado a oxígeno. Aferrándonos a esa segunda posibilidad, empezamos a averiguar costos y venta de este y otros insumos médicos que podrían ser necesarios. Era el momento de enfrentar el mercado de la salud que prolifera en torno a la pandemia al amparo del neoliberalismo nacional.
El neoliberalismo en Perú fue impuesto en 1992 por la dictadura de Alberto Fujimori y fue legitimado por la Constitución de 1993, instalándose exitosamente como modelo de gobierno que limita el papel del Estado a promotor de la inversión privada. Junto a ello, el neoliberalismo peruano ha conseguido expandirse también como una racionalidad, un modo de relacionamiento extensible a los sectores populares, que alienta el “emprendedurismo” como capacidad de sacar adelante tu negocio, ser tu propio jefe, triunfar a toda costa sin regulaciones estatales ni consideraciones sociales. Fue suficiente caminar unas cuadras en torno al Hospital Loayza para constatar la proliferación del “emprendedurismo” del coronavirus. Mis hermanas y yo recibimos volantes con ofertas de tiendas de oxígeno, fuimos interceptadas por jaladores de plantas de distribución y por mujeres ofreciendo invermectina a precio de oferta. Ante el abandono estatal, la falta de regulación y la crisis, el que puede ganar algo pues lo hace; desde los niños vendiendo mascarillas y alcohol gel hasta el multimillonario Rodríguez Pastor con su cadena de farmacias, los laboratorios que acaparan el oxígeno y las ambulancias que triplican el precio cuando se trata de un paciente Covid-19.
Tal proliferación de negocios, afán de lucro y desidia estatal frente a la pandemia ha llamado la atención de diversos medios internacionales; la BBC[1], el Washington Post[2] y El País[3] han dedicado sendos reportajes a la situación. Es la realidad del Perú, donde el Colegio Médico ha reconocido que apenas se produce el 20% del oxígeno que se necesitaría para cubrir la demanda, y el mismo exministro de Salud, Óscar Ugarte, reconoció que “fue un error firmar la Resolución Ministerial que ha permitido que dos empresas se beneficien indebidamente con esa norma”. ¿Qué hacemos con su error señor exministro? ¿Qué hacemos con los lamentos del actual ministro de Salud sobre la imposibilidad de regular los precios de clínicas y medicamentos? Treinta años de neoliberalismo nos han convertido finalmente en un país que no produce oxigeno medicinal, no tiene laboratorios, no promueve investigación científica, que no puede regular ni anteponer la salud de sus ciudadanos a los lobbies de las clínicas, a la CONFIEP y tantos que usufructúan. Quizá después de esta tragedia nos convenzamos de que urgen cambios profundos.
Epílogo: entre el amor y la muerte, ¿saldremos mejores?
Luego de una semana de hospitalización mi padre tenía pocas opciones de mejorar, y ante un pronóstico tan desalentador teníamos que decidir el escenario menos terrible, si es que eso cabe. Podía morir solo en ese pseudopabellón del Loayza o nuevamente buscar un lugar donde, por lo menos, nos permitieran estar cerca suyo. Para eso debíamos ubicar una clínica medianamente económica y hacernos una prueba Covid-19 y saber si ya nos habíamos contagiado. Decidimos lo segundo, y ya con mi padre instalado en la emergencia de la Clínica Jesús del Norte (donde el depósito era “más económico” y sumaba S/ 28.000), averiguamos lugares para hacernos una prueba molecular. Todos los hospitales estaban colapsados, pero nos recomendaban distintos laboratorios privados. Resolvimos así, y por S/500 fueron a hacernos la prueba en casa y nos enviaron el resultado en un día. Nuevamente pagando, y mucho, se resolvía todo.
Los últimos días con mi padre pudimos abrazarlo, estar cerca suyo, abrazarnos nosotras y estar juntas como el koljoz laborioso y unido que de chiquitas nos enseñaba a ser. Ya cuando todo terminó, cuando sólo queríamos procesar el duelo, nos quedaba todavía lidiar con el cuerpo. También cementerios y crematorios estaban rebasados en sus instalaciones y capacidad operativa; por ello tocaba pagar mucho más de lo habitual o tener algún conocido para no esperar una semana o hasta quince días contratando una morgue bajo riesgo de que se pierda el cadáver, como ya muchos han denunciado[4]. Gastamos lo último en un crematorio privado y, por paradójico que resulte, recibir las cenizas de mi padre fue un alivio. Aunque nos hacía mucha falta, dada la cuarentena, no hubo ninguna ceremonia, nos quedaba simplemente esperar tiempos mejores para llevarlo de vuelta a Huancavelica.
Sin duda, siempre es difícil lidiar con la pérdida de un familiar muy cercano, pero estoy convencida que hacerlo en el pandémico Perú de nuestros días puede serlo un poco más todavía. Hasta el final, no podía dejar de pensar que mi papá pudo salvarse si pagábamos la UCI de alguna clínica mejor equipada, o cómo haría la señora del Loayza si su hijo también moría y no podía pagar un cementerio. Es una situación límite, donde la crisis pareciera anular toda capacidad de comprender la angustia del otro y desplegar algo de empatía. No saldremos mejores como sociedad si normalizamos esto, si aceptamos la desprotección social, la inoperancia del Estado, la imposición del mercado sobre la vida. Tampoco puedo dejar de preguntarme si en un escenario así es posible fortalecer los vínculos sociales necesarios para trazar un destino común. ¿Cómo encauzar la rabia y la frustración en propuestas transformadoras? ¿Se puede resguardar un poco de amor en medio de tanta muerte? “Hay que endurecerse, pero sin perder jamás la ternura”, decía mi padre parafraseando al Che, a quien admiraba. Creo que por ahí va el desafío; en indignarse, asumir cambiar las cosas y procurar que esta catástrofe no se repita. En medio de todo, a nosotras nos ha sostenido el apoyo, la solidaridad, el cariño de la familia, compañeros, compañeras, amigos, colegas que en distintos lugares del Perú y del planeta nos han hecho sentir acompañadas, y parte de un nosotros que nos convence de que no son tiempos de resignación y de que sí es posible abrir espacio a la esperanza.
Anahí Durand
(Este artículo fue publicado originalmente en celag.org el 02/07/20)
[1] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53025355
[3] https://elpais.com/economia/2020-06-18/la-pandemia-sacude-los-cimientos-de-la-economia-peruana.html
Espacio de formación y acción política
